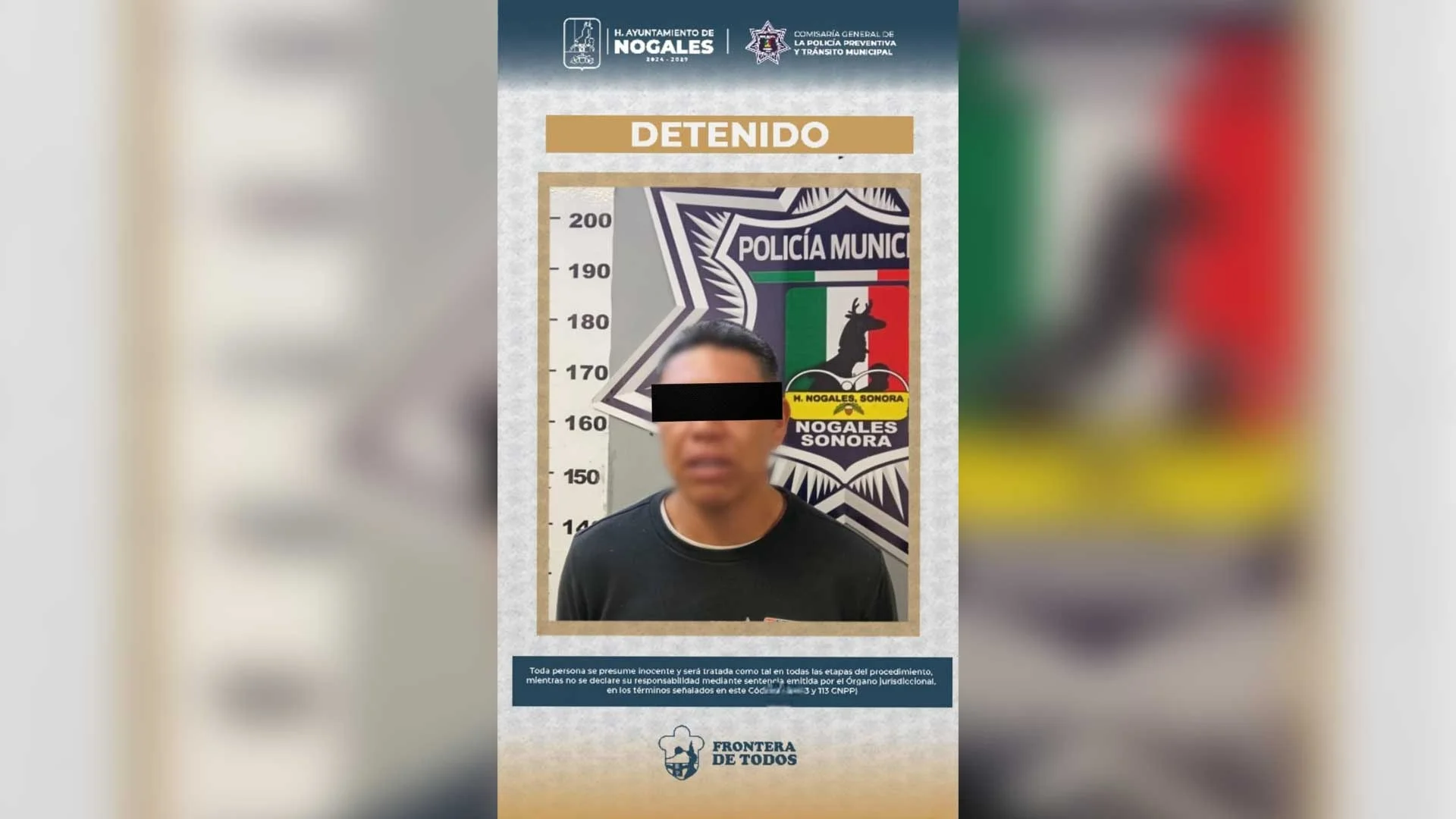Los impuestos que nadie te explicó pero que te afectan todos los días
El aumento de impuestos en México, especialmente el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), ha impactado profundamente la vida cotidiana de las personas, transformando productos básicos en artículos de lujo inaccesibles.

El paquete de cigarros ya no se compra por gusto: se calcula como un presupuesto. El IEPS subió del 160% al 200%, y en los tianguis de Reynosa, los vendedores ahora cuentan los paquetes antes de cerrar la caja. Los jóvenes, que antes intercambiaban un cigarro entre risas en la esquina, ahora lo guardan sin encenderlo, mirando el saldo de su celular como si fuera una cuenta bancaria. “Antes era lo que hacíamos después de la escuela. Ahora es lo que no podemos permitirnos”, dijo un muchacho de 18 años en Matamoros, mientras apretaba el paquete entre los dedos, como si quisiera deshacerlo con la presión.
Las bebidas saborizadas, esas que llenaban las neveras de los cuartos de renta y las mochilas de los estudiantes, pasaron de $1.64 a $3.08 el litro. No es un incremento: es una sentencia. En Monterrey, las tiendas de barrio reportan caídas del 35% en ventas de refrescos y energéticos. Algunas, como la de Doña Lucha en Juárez, ya no las tienen en el estante. “Prefiero vender agua y que mis clientes no tengan que elegir entre el transporte y el aliento”, dijo, mientras reemplazaba los cartones de jugo por botellas de vidrio reciclado, más baratas, más limpias.
Los videojuegos violentos, ahora gravados con un 8% de IEPS, dejaron de ser un entretenimiento para convertirse en un lujo prohibido. Las tiendas físicas, ya heridas por el streaming, ahora cierran puertas. En Tijuana, una tienda que llevaba 22 años vendiendo juegos de consola dejó de importar títulos como Call of Duty o Red Dead Redemption. “No es que no nos gusten. Es que no podemos pagar el impuesto y mantener la luz encendida”, contó la dueña, que ahora vende solo juegos infantiles y consolas de segunda mano, reparadas con cinta aislante y paciencia.
Mientras el gobierno habla de 42 mil millones de pesos recaudados para salud y educación, en los hospitales públicos de Ciudad Juárez, los medicamentos para hipertensión siguen faltando. En Chihuahua, un centro de salud infantil pide pañales en redes sociales. Una enfermera, con guantes de látex agujereados y 16 horas de turno, dijo: “Si esto fuera salud, no estaríamos pidiendo donaciones en Facebook”.
El permiso temporal de cuatro años saltó de 11,984 a 25,907 pesos. En la frontera, eso no es un ajuste: es una deportación disfrazada de trámite. En Tijuana, familias que llevan más de una década trabajando en maquiladoras renuncian a renovar. “Prefiero vivir en la sombra que perder mi trabajo y no poder mandarle dinero a mi madre en Michoacán”, dijo un hombre de 41 años, padre de tres, que lleva 14 años en México sin papeles.
Los museos ya no son para todos. Teotihuacán, que costaba 95 pesos, ahora exige 209. En el Museo Nacional de Antropología, las colas de niños de escuelas públicas desaparecieron. En Oaxaca, una maestra llevó a 32 alumnos… y solo 9 pudieron entrar. “Les enseñé las pirámides con fotos en mi celular. Les dije que la historia no se mide en pesos, pero ellos saben que sí”, dijo, con la voz apenas audible entre el ruido del autobús.
Las tarifas aeronáuticas subieron hasta un 57%. Los certificados de aeronavegabilidad, un 32%. En Sonora, los vuelos de emergencia se retrasan horas por papeles que no se firman. Las clínicas privadas ya no usan helicópteros: usan ambulancias. La diferencia entre vivir y morir ya no es solo médica: es burocrática. En Agua Prieta, una madre esperó cinco horas con su hijo asmático en la sala de emergencias… y el helicóptero nunca llegó. “Nos dijeron que el costo era demasiado alto. Como si su vida no valiera más que un impuesto”.
Pero en las comunidades afromexicanas de Veracruz, las radios comunitarias, que llevan décadas transmitiendo en náhuatl, xicano y español, siguen libres de impuestos. No es un favor. Es una advertencia. Aquí, donde el gobierno se olvida, las ondas siguen vivas. “No nos están ayudando. Nos están dejando hablar”, dijo una locutora de 67 años, mientras encendía el transmisor con la misma energía con la que encendía su fogón cada mañana.