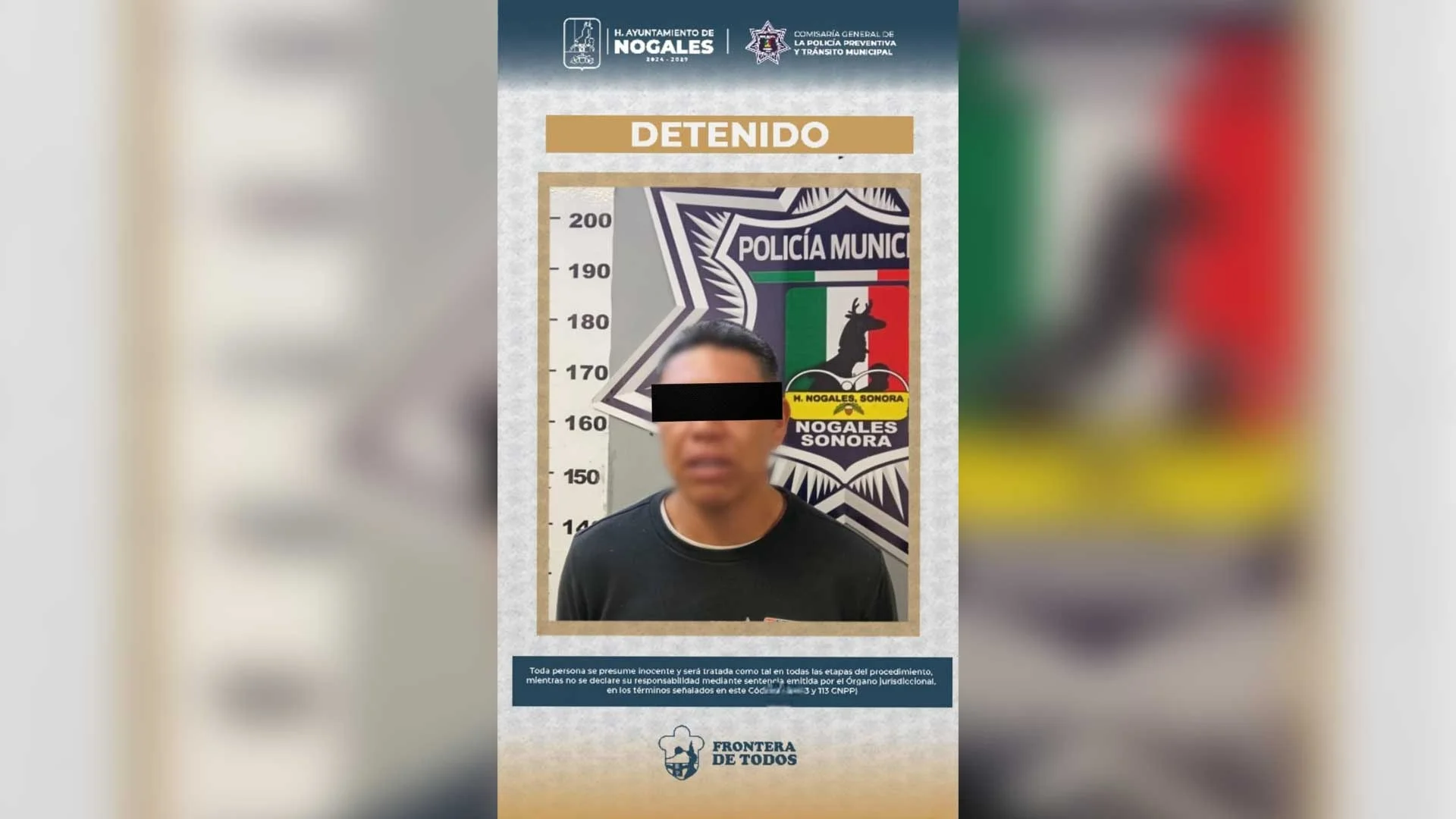Shohei Ohtani: La redefinición del béisbol moderno
Y lo hace con un promedio de .282, 280 jonrones y una efectividad de 3.00. Nadie en los últimos 150 años ha combinado eso. Ni cerca.

Los números no mienten, pero tampoco cuentan todo. En los vestidores de los Dodgers, los compañeros hablan de él en susurros, como si temieran que al nombrarlo demasiado alto, el milagro se desvanezca. “A veces solo quieres asegurarte de que no sea una máquina por dentro”, dijo Freddie Freeman, quien, a los 17 años, lanzó en la secundaria hasta que su codo le gritó basta. “Si hubiera seguido, mi brazo se habría roto. Te lo prometo”.
En las ligas menores de México, en los campos de tierra de Tijuana o los diamantes de Hermosillo, los chicos aún sueñan con ser como él: lanzar una recta de 100 mph y luego salir al plato con el bate en mano, como si el cuerpo no tuviera límites. Pero aquí, en la frontera, saben la verdad: nadie más lo hace. No porque no quieran, sino porque el cuerpo no aguanta. El brazo se rompe. La mente se desgasta. Y el sistema, hecho para especialistas, no tiene espacio para dos vías.
En Monterrey, un entrenador de 68 años, exjugador de los Diablos Rojos, me contó cómo en los 70s, algunos pitchers bateaban por necesidad. “No había tantos relevistas. Si lanzabas, también jugabas. Era el béisbol, no un catálogo de funciones”. Hoy, en las Grandes Ligas, esa necesidad se volvió imposibilidad. Los relevistas no batean. Los abridores no juegan en el cuadro. Los ambidiestros son raros. “No vemos ni siquiera muchos bateadores ambidiestros”, señaló Omar Minaya, ex gerente general. “El juego evolucionó hacia la especialidad. La versatilidad es un lujo que no se puede pagar”.
En Toronto, John Schneider, el manager de los Azulejos, admite que sigue los partidos de Ohtani… hasta que el cansancio lo vence. “Están tres horas detrás de nosotros. Si es hora de dormir, y él va a batear en la próxima entrada… me duermo”. No es desdén. Es realismo. Alguien que hace lo que hace Ohtani no es un jugador. Es un fenómeno que no cabe en los protocolos.
Mookie Betts, ocho veces All-Star, lo dice con claridad: “No todos miden 6,3 pies. No todos lanzan a 100 mph y batean con esa velocidad de salida. Solo hay un hombre que puede hacer eso”. Y aunque los jóvenes en las ligas menores intentan copiarlo —lanzando y bateando en el mismo día—, la realidad es que la mayoría termina en una sola posición. Porque el cuerpo no aguanta. El brazo se rompe. La mente se desgasta. El sistema no está diseñado para esto.
La recta de Ohtani llega a 98.4 mph, séptima entre los abridores con más de 500 lanzamientos. Su velocidad de salida en el bateo, 94.9 mph, es la tercera más alta entre los bateadores con 500+ encuentros. Solo dos lo superan: Oneil Cruz y Aaron Judge. Pero ellos no lanzan. Él sí. Y lo hace con una precisión que hace que los pitchers rivales lo miren como si fuera un error de programación en el videojuego.
En el Juego 4 de la NLCS, lanzó seis entradas sin carrera, ponchó a los tres primeros bateadores en la primera entrada, y luego, en el plato, conectó tres jonrones. El comisionado Rob Manfred lo llamó “probablemente el mejor juego de todos los tiempos”. Nadie lo contradijo. Porque no hay comparación. No hay archivo. No hay estadística que lo contenga.
El béisbol ha visto fenómenos. Babe Ruth. Willie Mays. Hank Aaron. Pero ninguno de ellos fue, al mismo tiempo, el hombre que lanzaba la pelota y el que la mandaba a la luna. Ohtani no es un jugador de dos vías. Es un error en el sistema. Una anomalía física, técnica y mental. Y mientras las 30 franquicias siguen optimizando el rendimiento por roles, él sigue siendo el único que se niega a elegir.
En los campos de la frontera, los niños aún llevan su camiseta. No porque sea el más fuerte, ni el más rápido, sino porque en él ven lo que ellos mismos quieren ser: alguien que no acepta que la vida te obligue a escoger entre lo que amas. Que no se rinde por un diagnóstico, por una regla, por un entrenador que dice “no puedes hacer las dos cosas”. Aquí, en la línea que separa dos países, dos culturas, dos formas de ver el juego… él sigue siendo la prueba de que a veces, el límite no está en el cuerpo. Está en lo que nos enseñaron a creer.