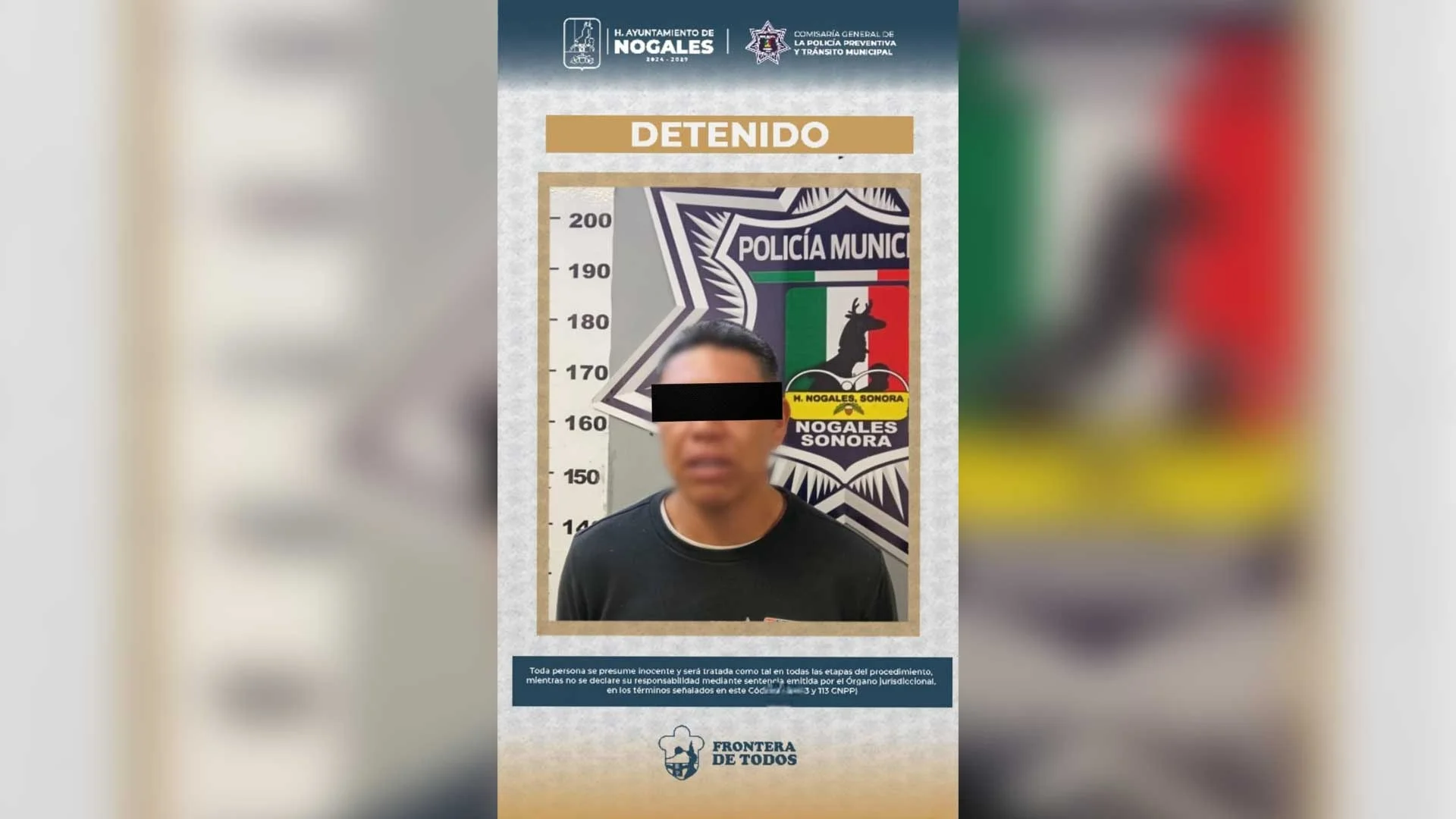Wembanyama lidera la remontada de los Spurs para vencer a los Nets y mantenerse invictos
A las 1:32, el silencio fue más fuerte que el ruido. Dylan Harper lanzó, y el tiempo se detuvo. Wemby bloqueó como si el futuro ya lo hubiera visto. Y Popovich… no dijo nada. Solo dejó que el orgullo hablara solo.

Nadie movió un músculo cuando el reloj marcó 1:32. El aire en el AT&T Center se volvió tan pesado que hasta los niños en las primeras filas dejaron de gritar. Entonces, Dylan Harper tomó el balón, miró al techo como si le pidiera permiso, y soltó un triple que parecía escrito en el viento. Antes de que tocara la red, ya se oía el rugido. Siete puntos en 98 segundos. Sin pausa. Sin miedo. Como si el tiempo se hubiera olvidado de correr.
En el otro extremo, Victor Wembanyama no solo bloqueó —lo hizo con la calma de un hombre que ya sabía el final antes de que empezara. Treinta y un puntos, catorce rebotes, seis tapones. Uno de ellos, en el último minuto, salió tan fuerte que el balón cruzó la línea de fondo como si llevara un motor. Nadie lo grabó. Pero todos lo vieron. Incluso los que estaban en el baño. Incluso los que no miraban la cancha.
Cam Thomas, por su parte, jugaba como si cada tiro fuera una deuda que tenía que pagar. Cuarenta puntos. Igual que Durant. Pero sin el nombre. Sin el legendario. Solo con una mirada que decía: “Esto no es suerte, es trabajo”. Sus tiros no eran espectaculares: eran inevitables. Fakes que dejaban a los defensores con la pierna en el aire, desplazamientos que no dejaban rastro. Y esa confianza… la misma que se ve en los chicos de Tijuana que juegan en la calle hasta que el sol se va.
Mientras tanto, Michael Porter Jr. y Nic Claxton intentaban sostener el muro, pero el ritmo de San Antonio no era de baloncesto: era de costumbre. De esos domingos en el barrio donde todos saben quién va a ganar, pero igual van a gritar hasta el final.
En el vestidor, un banner nuevo colgaba en la pared, sin festones, sin cámaras, sin discursos. Solo tres palabras: “1.390 victorias. Sin ceremonias”. Y debajo, en letras blancas sobre negro: Gregg Popovich. Nadie lo aplaudió. Nadie lo necesitó. Porque en este equipo, el respeto no se pide. Se vive. Se hereda. Como el sabor del mole en la mesa de abuela: no lo explican, lo sientes.
Brooklyn sigue buscando. Su nueva era, bajo Jordi Fernández, tiene el potencial de un camión lleno de gasolina… pero sin llave. La remontada fue hermosa. La victoria, no. Porque aquí, en la frontera, donde el balón no distingue entre ciudad y barrio, se sabe una cosa: el que gana no es el más fuerte. Es el que no se rinde cuando ya nadie lo espera.