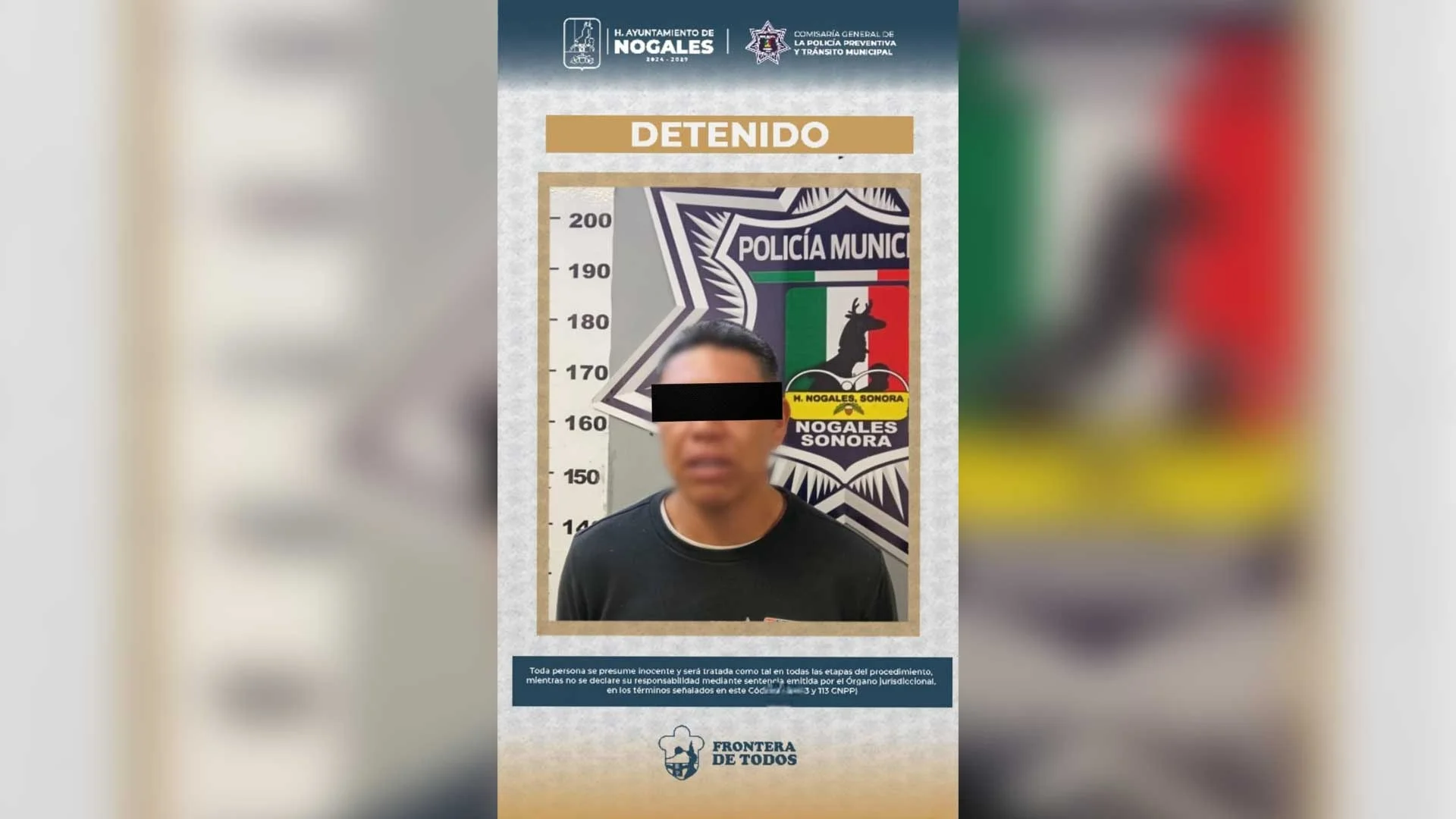Pumas empata en el minuto 90 y suman su séptima jornada sin ganar
Se quedó de pie junto al túnel, con la gorra al revés y el sudor aún pegado a la camiseta, como si el partido no hubiera terminado sino que solo se hubiera pausado. El gol, de penal en el minuto 93, no fue un milagro: fue la última nota de una canción que nadie creía que aún sonara.

En la banca, Efraín Juárez no clavó los ojos en el cronómetro. No miró al cielo. Solo se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, las manos como raíces que no quieren soltar la tierra. Por fuera, los comentarios ya lo habían enterrado. Por dentro, él tenía otra verdad: “La presión no es perder un partido. La presión es ver a tu mamá lavar ropa en el patio con agua fría y no poder ayudarla. Yo tengo esta banca. Y la amo como a mi vieja”.
El León, con su juego de calle, de esquinas y de pies que no se rinden aunque el césped se vuelva barro, no se derrumbó cuando cayó 1-0. Empató con un cabezazo de Luis Chávez, un balón que se pegó al poste como si el palo también fuera de su barrio. Y luego, en los últimos quince minutos, el campo se volvió una muralla sin alambradas. No necesitaron velocidad ni brillantez: solo respiración contenida, pasos cortos, y un mediocentro que movía el balón como si contara los latidos del estadio.
Los Pumas, en cambio, jugaban con el miedo en los talones. Sin puntos, sin diferencia, sin suerte que les hiciera caso. Su única salida matemática depende de que Tijuana pierda, que Atlético San Luis empate, y que Tigres —sí, el Tigres— se caiga como un viejo camión en la curva de la última jornada. Una cadena de eventos tan rara como un norte que no sopla en noviembre.
Pero Juárez no habló de tablas ni de porcentajes. Habló de la cancha de tierra de Nuevo Laredo, donde jugaba con calcetines viejos y el sol quemaba hasta los huesos. Habló de los señores que le vendían tacos a cambio de una pelota usada, de los que le decían “no vas a ser nada”, y de los que aún hoy lo miran desde las gradas con los ojos llenos de lo que nunca pudieron ser. Hoy dirige a esos mismos chicos —algunos, hijos de los que le dieron su último peso— y sabe que el fútbol no es un número en la tabla. Es la voz de tu abuela gritando desde la ventana cuando llegas a casa con los pies sangrando.
En el vestidor, después del pitazo final, no hubo cánticos. Solo el sonido de las toallas cayendo sobre los bancos, el crujido de las botas desatadas, y un silencio que pesaba más que cualquier abrazo. Algunos se sentaron en el piso, con la cabeza entre las piernas. Otros, sin decir nada, se quitaron las camisetas y las doblaron con cuidado, como si fueran un uniforme de misa. Uno, el arquero, dejó los guantes sobre su casillero, como si ya no los necesitara. Nadie los recogió.
El técnico no les pidió que siguieran. No les dijo que lo intentaran otra vez. Les dijo: “No se olviden de quiénes son. No se olviden de por qué empezaron”.
Y mientras el estadio se vaciaba, uno de los jóvenes —no el goleador, no el capitán, sino un mediocentro de 20 años que lleva tres meses en el primer equipo— se quedó. Se sentó en el banquillo, miró la cancha vacía, y se puso los guantes que había dejado el arquero. Los probó. Se los ajustó, como si fueran hechos para él. Y luego, sin decir palabra, se los guardó en el bolsillo, como quien guarda una llave que aún no sabe para qué puerta sirve.