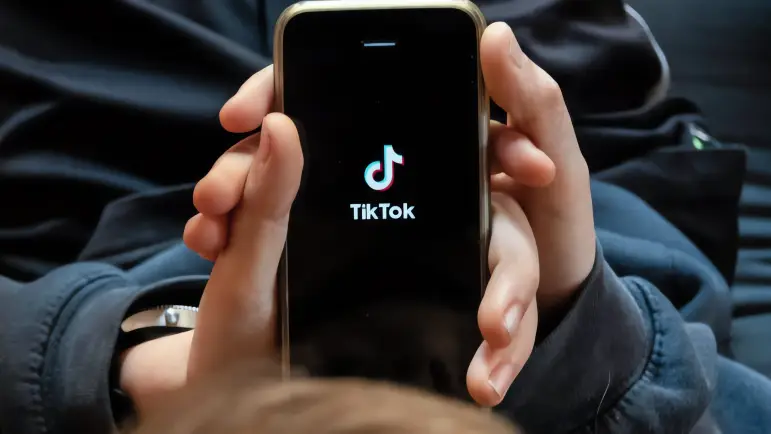Trump anuncia que no buscará la reelección y deja un vacío de poder en el Partido Republicano
Detrás de él, Marco Rubio sonrió con la calma de quien ha visto cómo se mueven las sombras en Capitolio. No habló. Solo inclinó la cabeza, como si el peso de lo no dicho fuera más fuerte que cualquier discurso. Junto a él, J.D. Vance asintió —dos veces, lentas— como si ya hubiera enterrado la versión de sí mismo que creyó que lo haría presidente.

La Constitución lo prohíbe. La Enmienda 22 no tiene grietas, ni claves secretas, ni salidas de emergencia. Pero en Washington, las leyes se interpretan como poemas: algunos las leen en voz alta, otros las susurran entre dientes, y unos pocos las reescriben con un café frío y una llamada a medianoche. Algunos murmuraban de un plan: Trump como vice, otro como titular, y luego… una salida elegante. Una maniobra que parecía sacada de una novela de política, no de un congreso. Trump ni siquiera la escuchó. Prefirió nombrar nombres de hombres que nunca han visto un salón del Senado, pero sí las caras de los que trabajan en las fábricas de Texas.
En el aire, entre el zumbido de los aviones y el susurro de los hombres que nunca aparecen en los titulares, se tejía otra historia: la de un partido que ya no se sostiene en un solo rostro, sino en una red de ranchos, iglesias y tiendas de abarrotes que venden banderas y botellas de tequila. Rubio, el hombre de la Biblia y el rifle, que habla de hijos y fronteras como si fueran la misma cosa. Vance, el joven de Ohio que lleva el orgullo de la clase obrera como una cicatriz, y que aprendió a hablar como un Trump sin el ruido. Dos caras de una misma moneda: una tallada por años de estrategia, la otra forjada en la rabia de quienes se sintieron abandonados.
Mientras tanto, en Ciudad Juárez, los camiones de carga esperan en la línea con sus motores encendidos. En el otro lado, en El Paso, los funcionarios revisan los papeles con la misma paciencia con la que se revisa un reloj que ya no marca la hora correcta. Los acuerdos sobre minerales críticos y semiconductores se firman en salas con aire acondicionado, pero el verdadero trato se hace en los garajes de Reynosa, donde los ingenieros mexicanos ajustan piezas que luego viajan a Michigan. 550 mil millones de dólares prometidos. Menos del 2% en inversión real. El resto, promesas escritas en papel de copia, que se desvanecen cuando el sol se pone sobre la frontera.
Los japoneses no compran gas de EE.UU. por amistad. Lo hacen porque no les queda otra. Tampoco dejan de comprar petróleo ruso por lealtad —lo hacen porque ya no pueden permitirse el lujo de elegir. Y Trump, que habló de “amigos verdaderos” mientras tomaba un té con el CEO de Toyota en Nueva York, sabía eso mejor que nadie: en la política, los amigos son los que te mandan el dinero antes de que pidas, no los que te aplauden en un mitin.
En el avión, cuando alguien le preguntó si pensaba en lo que dejará atrás, Trump se limitó a mirar por la ventana. El sol se hundía en el Pacífico, y el mar, como siempre, no respondía. Sólo se escuchó el clic de su pluma al firmar otro documento. Sin más. Sin explicaciones. Sin promesas. Porque en la frontera, donde la realidad no espera discursos, lo que importa no es lo que dices… sino lo que firmas antes de que se apague la luz.