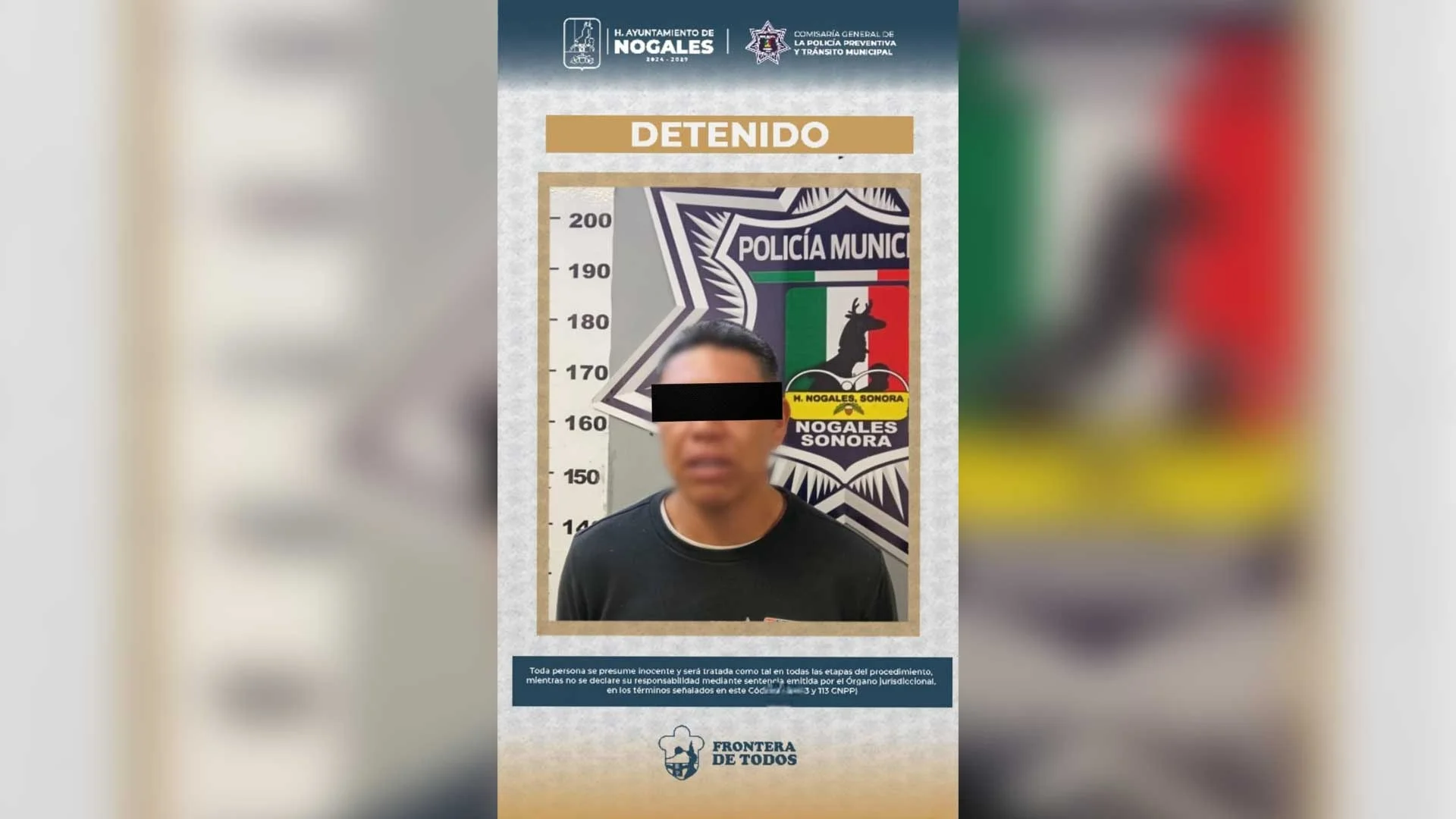La noche en que el béisbol no se terminó, se vivió
Se necesitaron 18 entradas, 609 lanzamientos y 19 lanzadores para decidir quién se llevaba la ventaja en la Serie Mundial. Y aún así, lo más loco no fue el jonrón de Freddie Freeman, ni siquiera el desempeño histórico de Shohei Ohtani —quien conectó cuatro extra bases, caminó cinco veces, y siguió corriendo aunque su pierna temblara—, sino el hecho de que, al final, nadie se fue a casa.

En la duodécima entrada, con las bases llenas y el estadio en un murmullo que parecía un grito contenido, Clayton Kershaw salió del bullpen como si estuviera en un juego de primavera. Su gorra llevaba el número 51, en honor a Alex Vesia, ausente por un duelo familiar. “Estuve calentando como cuatro entradas”, dijo después, entre risas. “Esa es la vida del bullpen. Estoy aprendiendo”. Lanzó una recta de 91.9 mph —su más rápida desde julio— y logró un out con un rodado a segunda. No ganó el juego. Pero ganó algo más: la admiración de un equipo que ya no cree en límites.
El bullpen se convirtió en un rompecabezas humano. Will Klein, novato de 23 años, lanzó cuatro entradas sin permitir carreras, con 72 lanzamientos —el doble de su récord en las Grandes Ligas—. En la 18va, con corredores en segunda y tercera, ponchó a Tyler Heineman como si el peso de la historia no pesara en sus hombros. “Hubo momentos en los que empiezas a sentirte decaído… y solo tienes que decir: ¿quién más va a venir a salvarme?”, dijo. “Así que tuve que profundizar. Hacerlo yo mismo”.
Y entonces, en el otro extremo del dugout, Miguel Rojas —el venezolano que en temporada regular lanzó 120 pitcheos en tres años— se puso el guante. No como bateador emergente. No como táctica. Sino como último recurso. Con 115 días sin lanzar, preparó mentalmente su arsenal: una recta de 36.6 mph, una curva de 69.8. “Yo era el único que lo había hecho antes”, dijo después. “Sentí que tenía la mejor oportunidad de conseguir outs si necesitaban estar ahí para los muchachos”. Nunca entró a lanzar. Pero su presencia en el banquillo, con el guante en la mano y la mirada fija en el montículo, fue una señal: nadie se rinde. Ni siquiera cuando ya no hay opciones.
En el jardín derecho, Addison Barger lanzó un misil de 98.5 mph para detener a Freeman en el plato. En tercera, Vladimir Guerrero Jr. fulminó a Teoscar Hernández con un cohete de 87.6 mph. Tommy Edman, desde el jardín derecho, mató a Isiah Kiner-Falefa con un tiro preciso. Y luego, Hernández devolvió el favor: tomó el envío de Edman y sacó a Davis Schneider en el plato. Defensa que no se ve en los highlights. Defensa que se siente en el pecho.
Shohei Ohtani, en medio de todo, no paró. No se quejó. No pidió descanso. A pesar del calambre, a pesar de las cuatro bases intencionales —tres con el jardín vacío—, conectó dos jonrones y dos dobles. Igualó el récord de la MLB en llegar a base nueve veces en un solo juego. Nadie lo había hecho desde 1906. Y cuando terminó, apenas se sacudió el polvo. Como si lo normal fuera lo extraordinario.
En el vestidor, los hijos de Kershaw no estaban entre los reporteros. Pero él sonrió cuando lo preguntaron: “Al menos dos de ellos lo hicieron”. No dijo cuáles. No importa. Lo que sí importa es que, en esa noche, el béisbol no se jugó con estrategia. Se jugó con alma. Con cansancio. Con hambre. Con jugadores que no sabían si su cuerpo aguantaría, pero que decidieron seguir de todos modos.
En la frontera, donde se entiende lo que es esperar —esperar el cruce, esperar la respuesta, esperar que algo bueno llegue después de horas de incertidumbre—, esta noche resonó como un eco de lo que muchos viven cada día. No se ganó con velocidad. Se ganó con persistencia. Con ese mismo espíritu que lleva a un padre a trabajar dos turnos, a una madre a caminar diez cuadras con la bolsa de la compra en la cabeza, a un niño en Tijuana a lanzar una pelota de trapo contra un muro hasta que se le rompe la muñeca y sigue. Porque no hay otra opción. Solo seguir.
“Se necesita de todos para ganar una Serie Mundial”, dijo Max Muncy, el mismo que bateó el jonrón ganador en 2018. Y en ese momento, nadie dudó. Porque en la 18va entrada, cuando el último lanzamiento cruzó el plato, no fue solo un triunfo. Fue una prueba de que, en el deporte más lento del mundo, a veces, lo más rápido no es la pelota. Es la voluntad.
 Freeman y Ohtani escriben la noche más larga de las Series Mundiales
Freeman y Ohtani escriben la noche más larga de las Series Mundiales