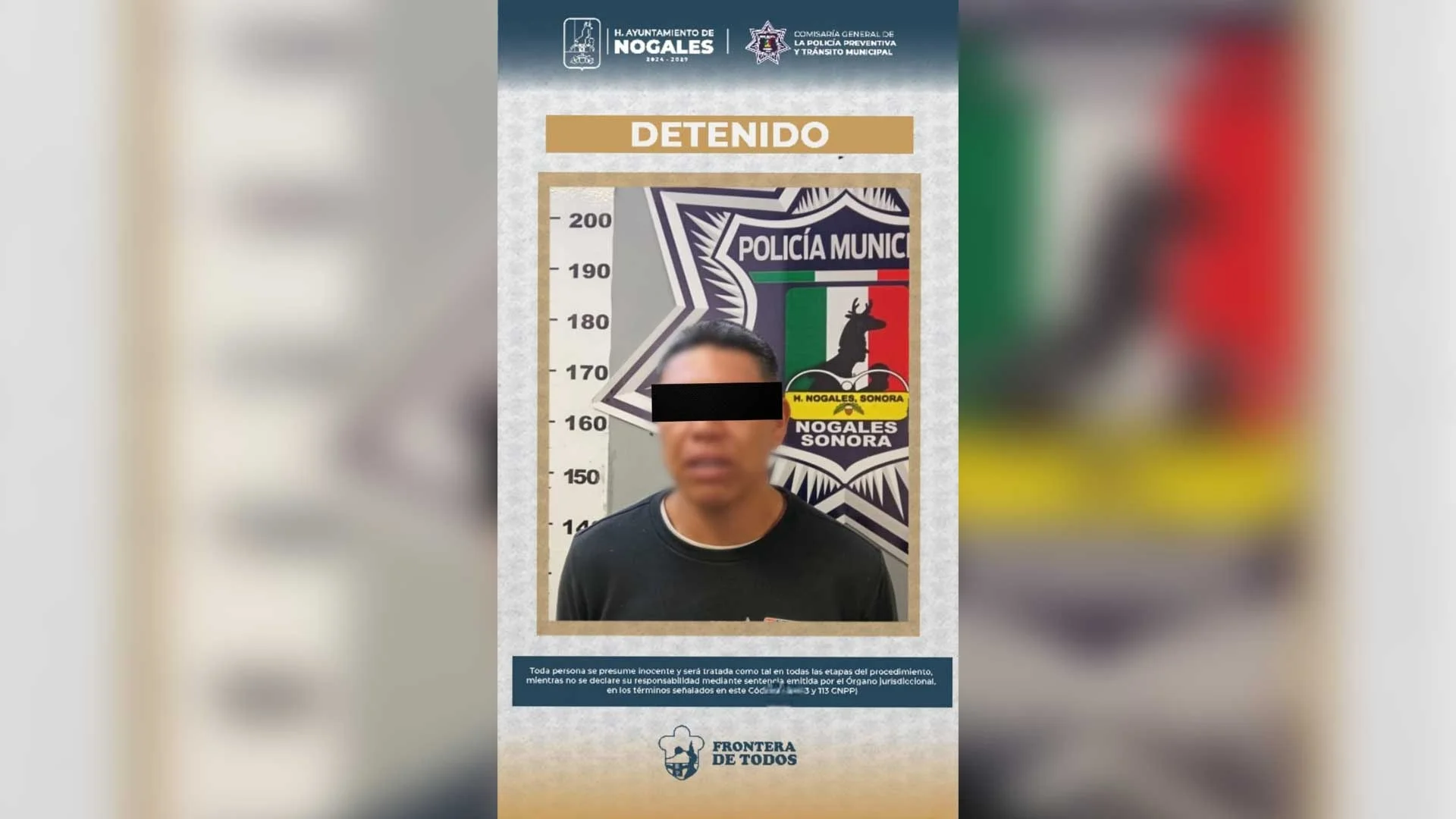Celebran arte y tradiciones en la Gala Catrina
En el corazón de la calle Reforma, donde el aroma de cempasúchil se mezcla con el murmullo de las risas y las notas de una marimba lejana, dos artistas de Nogales, Sonora, convierten el Día de Muertos en una ceremonia viva de color, memoria y orgullo fronterizo.

Desde hace ocho años, uno de ellos —con pinceles que parecen hablar y dedos que dan vida al barro— ha sido sembrador silencioso de esta tradición en una zona donde, hace poco, los altares eran cosa de otros lados. Hoy, su pareja, con agujas de oro y esmaltes que brillan como luciérnagas, lo acompaña en cada catrina que nace bajo el cielo de la frontera. Juntos, llevan cuatro ediciones consecutivas de esta exposición que ya no es solo arte: es un acto de resistencia cultural.
No se trata de hacer miedo, ni de copiar lo que se ve en las películas. Aquí, cada ojo pintado, cada flor de papel, cada pedrería que cae como lluvia sobre el vestido… es un abrazo a los que se fueron. Y eso, en esta tierra de pasos entre dos mundos, es un regalo que no se vende en tiendas.
El proceso es lento, casi devoto. Cada traje tarda hasta cuatro meses en completarse: telas teñidas a mano, encajes que imitan las redes de los tejidos de Oaxaca, y una cantidad de cristales que, al sol de la tarde, hacen parecer que la catrina lleva puesta una constelación entera. El maquillaje, por su parte, no es solo pintura: es un ritual. Cinco, seis horas diarias de paciencia, donde cada línea de la cara cuenta una historia —a veces de una abuela que bordaba en la cocina, otras de un tío que cantaba rancheras bajo la luna.
La inspiración no viene de los carteles turísticos, sino de los maestros que nunca se fueron: José Guadalupe Posada, con su sátira elegante y su mirada profunda, y Diego Rivera, con su fuerza colorida que abraza lo popular como sagrado. La fusión de ambos se siente en cada detalle: el sombrero de ala ancha que recuerda a los campesinos de la sierra, pero con motivos de calaveras que parecen sonreír con orgullo; el vestido que evoca los murales de la Cámara de Diputados, pero bordado con flores de la tierra de Sonora.
Lo que más conmueve no es la perfección técnica —aunque hay mucha—, sino la forma en que la gente se detiene. Niños que se acercan sin miedo, mujeres que lloran al ver el rostro de su madre reflejado en el maquillaje, hombres mayores que se quitan el sombrero y susurran: “Así se hacía antes”. Nadie pide fotos por redes. Todos piden, con la mirada, que esto no se pierda.
“No es un disfraz. Es un homenaje con piel”, dice uno de ellos, mientras ajusta una flor de cempasúchil en la sien de su compañera. “Y si alguien se anima a ponerse una catrina, no lo haga por moda. Hágalo porque recuerda. Porque su abuela le contaba historias de los muertos que no se van, solo cambian de casa.”
Esta noche, la calle Reforma volverá a llenarse de colores que no se apagan con el sol. Y mientras el humo del copal se eleva, y las velas titilan entre las calaveras de azúcar, quienes pasan por ahí saben: esto no es exhibición. Es memoria caminando, bailando, cantando —y sonriendo— con el alma intacta.