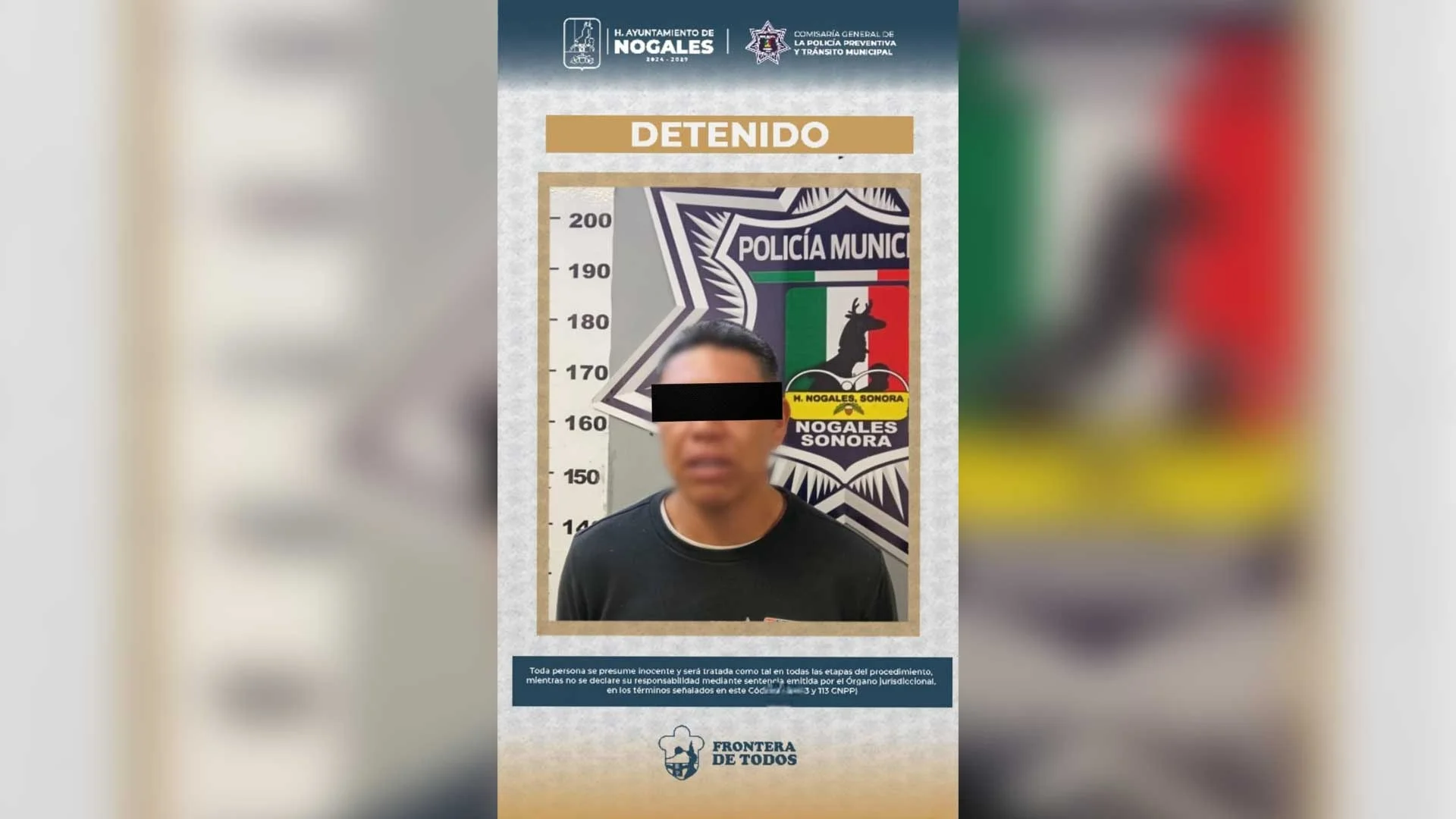Rosalía y Björk en 'Berghain': un lamento visual y sonoro sobre dolor y ausencia
Rosalía no aparece con maquillaje ni escenarios en este nuevo capítulo. Aparece vestida de todos los días: camiseta de algodón desgastada, pies descalzos sobre el linóleo de una cocina que huele a café frío, manos que aprietan una taza como si fuera la última cosa que queda de alguien que se fue.

En los primeros segundos del videoclip, nadie imagina que lo que se despliega es un lamento hecho imagen. No hay luces de concierto, ni coros que griten desde las nubes. Solo una casa en el barrio de El Paso, una lavadora que gira sin cesar, una cama sin hacer desde hace tres días. Y luego, como si el viento del desierto se hubiera vuelto voz, “Ich weiss, dass du gehst” —esa frase que no sale de una garganta, sino de un hueso— se eleva sobre cuerdas que no fueron grabadas en estudio, sino en el eco de una calle donde las madres esperan a sus hijos en la frontera, y nadie sabe si volverán.
El nombre del tema, Berghain, no es un homenaje a una discoteca. Es un nombre que lleva el peso de lo que no se dice. Es el lugar donde se entra sin pasaporte, donde el tiempo se pierde entre el sudor y el silencio, donde las reglas se deshacen como el hielo en el asfalto de julio… y nadie graba lo que pasa, porque lo que pasa no se puede contener en un video. Como el duelo. Como el amor que se va sin despedida, sin mensaje, sin llamada perdida.
La colaboración con Björk y Yves Tumor no suena como un hit de lista. Suena como una llamada de urgencia que alguien mandó desde el otro lado del río. Como si el alma de la canción hubiera estado esperando a que dos voces que también han perdido algo —pero no lo dicen— la completaran. No hay beats que te hagan mover los pies. No hay drops que te suban la adrenalina. Hay “I’m not broken, I’m just rearranging” —una frase que no se canta, se respira—, repetida como un rezo, como si cada vez que se dice, el cuerpo se aleja un poco más de la herida, aunque la cicatriz siga ahí, brillando bajo la luz del sol de la mañana.
La escena en el consultorio no es de drama. No hay lágrimas. Solo una mujer sentada, con un papel en las manos, y el médico hablando en voz baja, como si temiera que el eco de sus palabras llegara hasta la calle, hasta la madre que espera en el banco de fuera. El silencio que sigue no es vacío. Es un muro. Después, en el metro de Ciudad Juárez, se ve cómo su reflejo en la ventanilla se funde con el de otras mujeres —madres que trabajan en los centros de llamadas, mujeres que limpian hoteles de turistas que nunca las ven, viudas que aún guardan las llaves de sus esposos en la bolsa del bolso—, como si su historia no fuera una, sino mil, escritas en el mismo idioma de la ausencia.
El álbum, Lux, no es un disco. Es un altar construido con voces quebradas, con silencios que gritan, con instrumentos que no acompañan: testifican. Los violines no entran con elegancia. Entran como una marea que no puede detenerse, como el río Bravo cuando se desborda y se lleva lo que queda de las promesas. Y cuando Rosalía canta en alemán, en español, en inglés, no es un show de talentos. Es una confesión que no cabe en una sola lengua, porque el dolor profundo no entiende de fronteras. Ni de diccionarios. Ni de traducciones.
El videoclip termina con ella de pie frente a una ventana, la ropa ya planchada, la taza vacía, el silencio regresando como un viejo vecino que no se va, solo se sienta en la silla de al lado. No hay abrazos. No hay curación visible. Solo una respiración más profunda. Como si el cuerpo, después de tanto desgarramiento, hubiera aprendido a existir sin exigir que todo se arregle. Como si, al fin, hubiera entendido que no se trata de sanar. Se trata de seguir. Aunque sea con las manos vacías. Aunque sea con el corazón roto. Aunque sea sola.