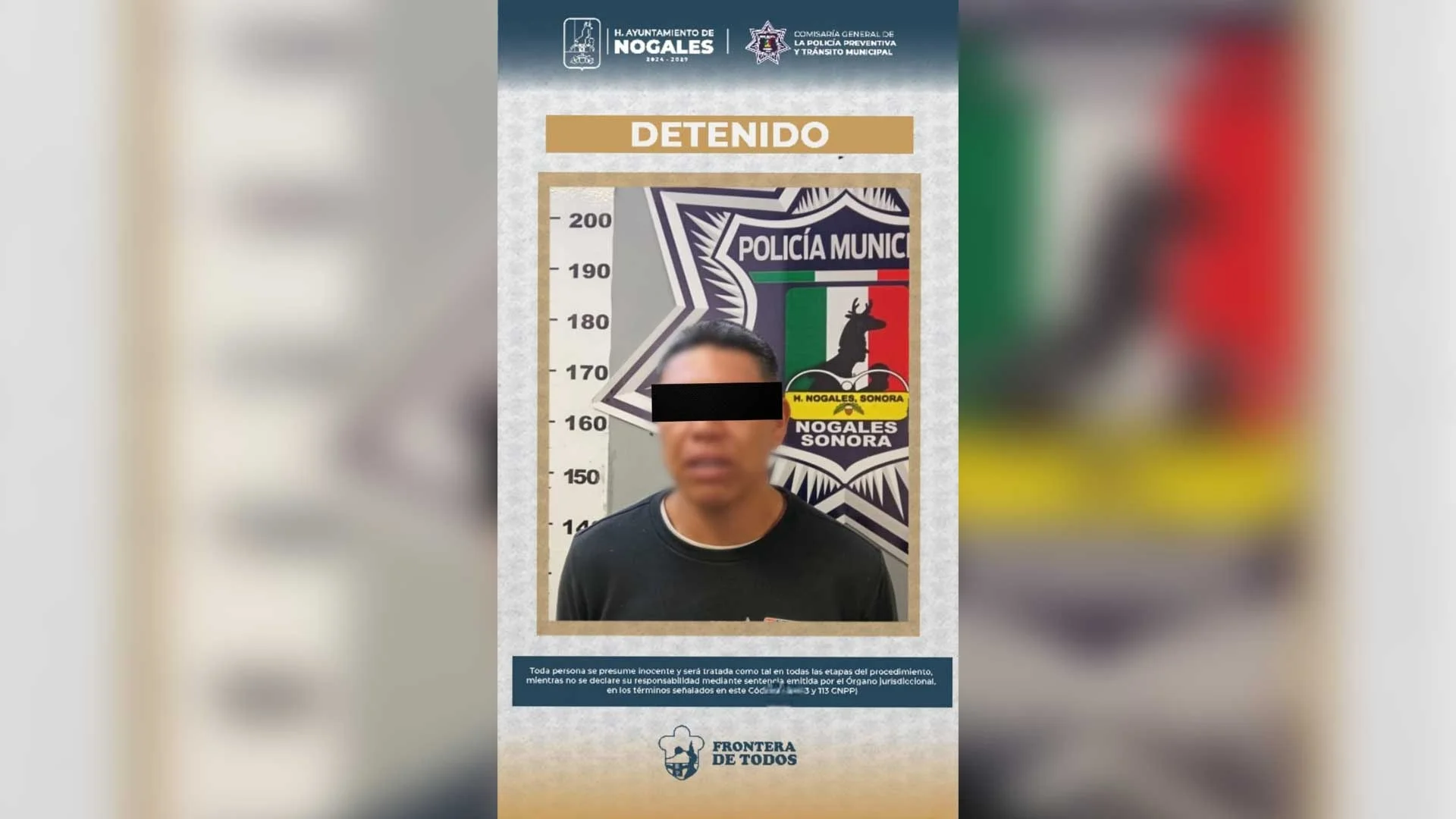La casa de Brooklyn donde Lily Allen y David Harbour vivieron su amor y su despedida
En el jardín trasero, el sofá de dos caras —ese que Lily Allen solía decir que servía para pelear “y seguir relajándose al mismo tiempo”— sigue ahí, como si el tiempo se hubiera olvidado de pasar. Nadie lo ha tocado. Ni siquiera los muebles que aparecen en las fotos del nuevo álbum, West End Girl, donde el papeles de pared con flores desgastadas y el sofá verde se convierten en testigos mudos de versos que no buscan perdón: “You let me think it was me in my head / And nothing to do with them girls in your bed.”

Las canciones no son cartas de amor escritas con tinta limpia. Ella lo repite: “Es fact y fiction”. Pero cuando en Pussy Palace habla de encontrar un pañuelo que no es suyo entre las sábanas del West Village, o cuando en Madeline menciona el nombre de una mujer que nunca vio en persona, el mapa de su dolor se vuelve tan detallado como el plano de la casa: cada puerta entreabierta, cada ventanal que dejó entrar la luz de un otoño que ya no regresa, cada esquina donde se dijo “te amo” por última vez antes de callar.
La remodelación que hicieron tras comprarla en 2021 por 3.4 millones no fue solo de azulejos nuevos ni luces LED que iluminan la cocina como un set de cine. Fue una reconstrucción de lo que creyeron que el amor podía construir: dos niñas corriendo por el pasillo, rutinas de escuela, tardes en el parque de Prospect Heights con helados derretidos en las manos y risas que no sabían que eran efímeras. Ahora, los papeles de la propiedad muestran que el listado se activó el 26 de octubre —dos días después del estreno del disco—, como si cada canción fuera un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez llamaron hogar.
En las imágenes de Instagram, ella está en la cocina, con bolsas de mercado esparcidas sobre la encimera, cocinando algo que no se ve. No son fotos de victoria. No hay brindis. Son instantáneas de alguien que todavía respira en esos cuartos, pero ya no vive en la historia que ellos escribieron juntos. La taza que dejó sobre el fregadero esa mañana no se lavó. Tal vez nunca lo hará.
El agente inmobiliario, Carl Gambino de Compass, no ha hablado. Tampoco lo ha hecho David Harbour. Pero mientras el álbum sube en las listas y las redes se llenan de análisis de letras que parecen fragmentos de diarios encontrados, la casa sigue en venta —con su sala de discusiones intacta, su baño sin espejo (como si ya no quisiera ver el rostro de quien se miraba allí), y su puerta principal, abierta, lista para recibir a quien quiera comprar lo que ya no se puede arreglar: no con pintura, no con terapia, no con nuevas sábanas. Solo con olvidar.