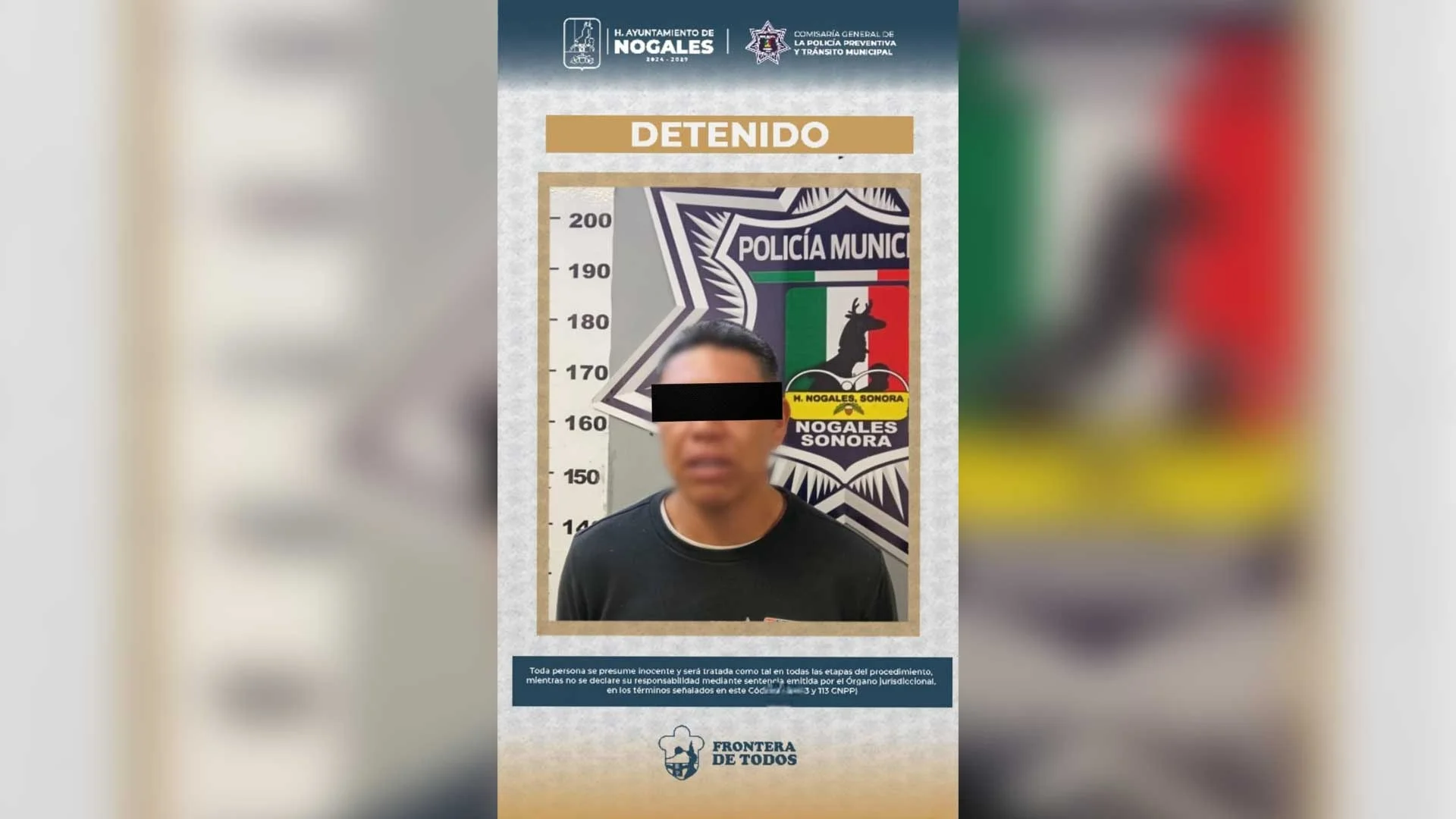Manuel Lapuente: El entrenador que construyó el campeonato que nadie recordó
Con los pies descalzos y el corazón en la bandera, México le ganó a Brasil cuando nadie lo creyó. Manuel Lapuente no gritó. No prometió. Solo miró. Y el equipo se levantó. En los bares de Tijuana y Matamoros, lo llamaban el que construyó títulos con cuadernos, no con dinero. Su boina se guardó en el bolsillo… pero su legado nunca se quitó.

Fue el día en que México, con los pies descalzos en la hierba y la cabeza llena de dudas, le ganó a Brasil por 4-3 en una final que nadie creyó posible. Los nombres están grabados en la memoria colectiva: Cuauhtémoc Blanco, Claudio Suárez, Rafael Márquez, Jorge Campos. Pero detrás de ellos, con la boina bien puesta y el cigarro apagado entre los dedos, estaba quien movía las piezas como un maestro de ajedrez: Manuel Lapuente.
Lo que muchos no recuerdan es que ese título no llegó por casualidad. Fue el fruto de una gestión tensa, casi clandestina. Apenas semanas antes, la selección había sido sacudida por el escándalo de dopaje que involucró a Paulo César Tilón y Raúl Lara. Los jugadores se sentían traicionados. Algunos hablaban de boicot. La Federación temblaba. Y Lapuente, con su voz grave y su mirada firme, reunió al grupo en un cuarto de vestidores que olía a sudor y miedo. “No importa lo que digan afuera. Lo que hacemos aquí, lo hacemos con honor”, les dijo. No hubo discursos largos. Solo silencio. Y luego, una ovación.
Antes de esa Copa Confederaciones, ya había escrito historia en el banquillo. Con el Puebla, levantó el título en 1983 y volvió a ganar en 1990, convirtiéndose en el primer técnico en lograrlo con el mismo club en la era moderna. Luego, con el Necaxa, repitió bicampeonato —1995 y 1996—, un logro que hoy parece imposible en un fútbol donde los entrenadores cambian cada tres meses. Y en 2002, cuando el América llevaba trece años sin un título, él lo rompió. No con juegos espectaculares, sino con disciplina, con orden, con una defensa que no se rendía ni en los peores momentos.
Como jugador, recorrió los caminos del fútbol mexicano desde Monterrey hasta Atlas, pero fue en el banquillo donde su alma se definió. No era el técnico de los gestos teatrales ni de las entrevistas llenas de frases hechas. Era el que llegaba temprano, revisaba cada video, anotaba en cuadernos desgastados los errores de cada jugador. Los que lo conocieron dicen que nunca gritaba. Solo miraba. Y esa mirada, más que cualquier regaño, hacía que los jugadores se pusieran la camiseta con más orgullo.
En las ciudades fronterizas, donde el fútbol se vive con el alma en la mano, sus partidos se transmitían en bares con la televisión encendida hasta el amanecer. En Tijuana, en Ciudad Juárez, en Matamoros, los viejos le decían: “Ese hombre no vende promesas. Vende respeto”. Y los jóvenes, los que crecieron viendo partidos en pantallas pequeñas y con señal intermitente, lo recordaban como el que no necesitaba luces ni cámaras para hacer historia. Solo un cuaderno, una boina y la certeza de que el fútbol no se gana con dinero, sino con corazón.
La Liga MX lo recordó con un minuto de silencio en cada cancha. El Puebla, su tierra, publicó fotos de él con la boina y la bandera en la mano, en la tribuna del Cuauhtémoc, en 1983. Alberto García Aspe lo llamó “maestro”. Ricardo La Volpe, con su voz de siempre, lo definió como “el que dignificó este deporte con silencio y trabajo”. Incluso quienes no lo admiraban, lo respetaban. Porque en un fútbol donde los títulos se compran, él los construyó.
El último partido que dirigió fue en el Estadio Azteca. No fue un clásico. Ni una final. Fue un amistoso. Pero cuando salió al campo, el público lo ovacionó como si fuera el último de los dioses. Nadie sabía que era el adiós. Él solo asintió. Se quitó la boina. Y se la guardó en el bolsillo.